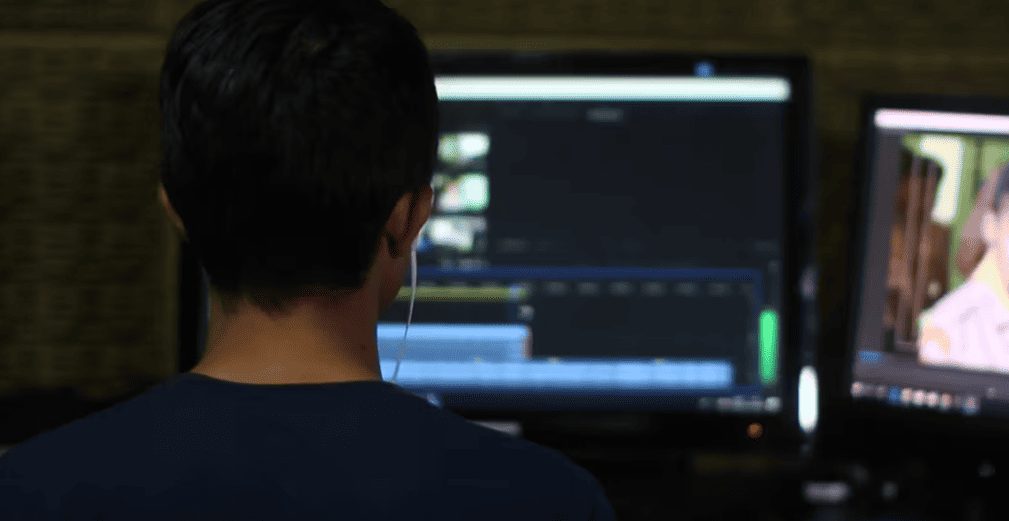¿La cámara gesell detecta mentiras?
Descubre por qué sirve la Cámara Gesell y aprende cómo los profesionales evalúan realmente la credibilidad de los testimonios infantiles.
Como psicólogo especializado en evaluación infantil y peritajes, he dedicado años a trabajar con niños y adolescentes en la Cámara Gesell. A lo largo de este artículo, compartiré contigo información crucial sobre cómo se realiza realmente la evaluación de testimonios y despejaré los mitos más comunes sobre este espacio de trabajo profesional.
La evaluación psicológica infantil requiere un abordaje especializado y cuidadoso. Si estás enfrentando una situación que involucra la necesidad de evaluar el testimonio de un menor, o si tienes dudas sobre cómo manejar situaciones donde sospechas que un niño podría no estar diciendo la verdad, es fundamental contar con el apoyo profesional adecuado.
No dudes en contactarnos a través del formulario en esta página. Nuestro equipo de psicólogos especializados está preparado para brindarte la orientación que necesitas, siempre priorizando el bienestar emocional del menor y el respeto por los procesos profesionales adecuados.
¿El propósito de la Cámara Gesell es detectar mentiras?
La Cámara Gesell NO es un «detector de mentiras». Esta es una concepción errónea muy común que debe ser desmitificada.
A diferencia de aparatos que intentan detectar mentiras midiendo cambios en el cuerpo (como el polígrafo), la Cámara Gesell es simplemente una sala especial dividida en dos ambientes por un vidrio especial. Este vidrio permite que desde un lado se pueda ver lo que pasa del otro lado, pero no al revés.
Así, los menores que son entrevistados en la camara gesell pueden ser observados sin sentirse incómodos por tener gente mirándolos directamente.
Ademas, este espacio dividido por el espejo permite que otros profesionales como psicólogos, jueces y abogados puedan ver las entrevistas sin que el niño o niña entrevistada se sienta observada o incómoda.
Entonces, ¿Como valoramos la verdad del engaño en la Camara Gesell?
Para comprender mejor cómo evaluamos la veracidad de un testimonio, es esencial comenzar distinguiendo dos conceptos diferentes: la mentira deliberada y la fabulación.
Esta distinción es particularmente importante cuando trabajamos con niños, ya que sus procesos cognitivos y emocionales son diferentes a los de los adultos.
La mentira es un acto consciente y deliberado de falsear la realidad con un propósito específico, como evitar un castigo o conseguir una recompensa. Por ejemplo, cuando un niño dice que hizo la tarea cuando en realidad no la hizo, está mintiendo conscientemente.
La fabulación, por otro lado, es un proceso más complejo y menos intencional. Se trata de una mezcla entre realidad y fantasía donde la persona (especialmente los niños) puede creer genuinamente en lo que está diciendo. Por ejemplo, un niño pequeño puede contar que vio un dinosaurio en el jardín, mezclando su imaginación activa con elementos de su realidad cotidiana.
Saber esto es muy importante para entender por qué alguien no dice la verdad.
Cuando una persona miente a propósito, normalmente lo hace por razones claras: puede tener miedo, querer evitar un castigo o conseguir algo que desea. Por otro lado, cuando alguien fabula (es decir, mezcla realidad con fantasía), esto puede ocurrir porque está aprendiendo a entender el mundo (como suele pasar con los niños), porque necesita atención o cariño, o porque está pasando por una situación difícil que le causa mucho estrés.
Comprender esta diferencia nos permite abordar cada situación de manera más apropiada: mientras que una mentira puede requerir una intervención educativa o correctiva, una fabulación podría necesitar un abordaje más terapéutico o de contención emocional. Esta comprensión es especialmente importante en contextos de evaluación psicológica y legal, donde distinguir entre ambas puede tener consecuencias significativas.
En la Cámara Gesell, los psicólogos observamos cuidadosamente cómo los niños cuentan sus historias. Nos fijamos en tres cosas principales: cómo cuentan la historia, qué detalles incluyen y si mantienen la misma versión cuando la repiten.
Para saber si algo es verdad, revisamos si el relato tiene sentido, si incluye detalles específicos como conversaciones o situaciones particulares, y si coincide con otra información que tengamos del caso. Todo esto nos ayuda a entender mejor si lo que nos cuenta el niño realmente sucedió.
Para entender cómo se detecta si alguien está diciendo la verdad en un testimonio, hay que fijarse en varios puntos importantes:
1. La historia se mantiene igual Si un niño cuenta siempre la misma versión, sin cambiar detalles importantes, es más probable que esté diciendo la verdad.
2. Forma natural de contar las cosas Cuando alguien dice la verdad, suele hablar de forma natural, sin parecer que está recitando algo aprendido.
3. Detalles específicos Si la persona puede dar detalles concretos, como describir la ropa que alguien llevaba o cómo era un lugar, esto suele ser señal de que está contando algo real.
4. Emociones que coinciden con la historia Las reacciones emocionales que coinciden con lo que se está contando pueden ser señal de verdad. Aunque es importante saber que no todos expresan sus emociones de la misma manera.
5. La historia coincide con otros hechos conocidos Si lo que cuenta la persona coincide con otras pruebas o testimonios que tenemos, es más probable que sea verdad.
6. La historia tiene sentido Aunque pueden haber detalles poco comunes, la historia en general debe ser lógica y posible.
7. Incluye detalles inesperados Cuando alguien cuenta algo real, suele incluir detalles que no parecen importantes pero que dan más credibilidad a la historia.
Un caso real
Por ejemplo, recientemente evalué una situación donde una niña de 4 años mostraba un rechazo inusual hacia uno de sus padres. Su forma de expresarse llamó mi atención: utilizaba frases que sonaban adultas y poco naturales para su edad, como «papá es una mala persona» o «no quiero verlo nunca más».
Cuando le pedía que me contara sobre momentos específicos con su padre, no podía dar detalles concretos. Por ejemplo, al preguntarle «¿me puedes contar algún momento en que papá te haya hecho sentir mal?», solo respondía con frases simples y repetitivas como «papá malo» o «no me quiere».
Sus respuestas parecían aprendidas, como si estuviera repitiendo lo que había escuchado de otros. Por ejemplo, decía frases como «papá hace llorar a mamá», sin poder explicar cuándo o cómo sucedió esto. Sus expresiones carecían de la naturalidad y espontaneidad típica de una niña de su edad.
Lo que más llamó la atención fue que su relato no cambiaba en absoluto entre sesiones, algo inusual en niños tan pequeños que normalmente varían sus historias. También era extraño que no pudiera recordar ni un solo momento agradable con su padre, ni siquiera algo tan simple como jugar o recibir un regalo.
Al revisar videos familiares recientes y hablar con la maestra del jardín, encontramos evidencia de momentos felices entre padre e hija, incluyendo celebraciones de cumpleaños y salidas al parque donde se la veía sonriente y cómoda con él.
Este caso muestra cómo el análisis cuidadoso del testimonio de una niña pequeña puede revelar señales de que sus expresiones y comportamientos no coinciden con lo que típicamente se esperaría de una niña de 4 años que ha experimentado situaciones negativas reales, sugiriendo una posible influencia externa en sus declaraciones.
Mitos y realidades sobre la detección de mentiras en menores
La mentira infantil vs adolescente: Motivaciones y Complejidad
Para valorar adecuadamente la veracidad de un testimonio, es fundamental comprender las diferentes motivaciones que pueden llevar a mentir según la edad del individuo. Esta comprensión nos permite evaluar el contexto y la credibilidad de las declaraciones de manera más precisa.
Los niños pequeños suelen mentir por razones inmediatas y simples. Es como cuando aprenden a andar en bicicleta – sus primeros intentos son evidentes y poco elaborados. Por ejemplo, un niño puede negar haber comido una galleta aun teniendo migas en la cara, sin considerar las consecuencias o la credibilidad de su mentira.
Los adolescentes, en cambio, desarrollan capacidades más sofisticadas para la mentira, lo que requiere un análisis más profundo de sus testimonios. En mi práctica profesional, he observado cómo pueden elaborar historias complejas y coherentes. Por ejemplo, un adolescente de 15 años construyó una coartada elaborada sobre estudiar en casa de un compañero cuando en realidad había ido a una fiesta, coordinando incluso con amigos para respaldar su versión.
Esta diferencia en la complejidad de las mentiras nos ayuda a adaptar nuestras técnicas de evaluación. Mientras que con los niños podemos centrarnos en inconsistencias obvias y comportamientos inmediatos, con los adolescentes debemos prestar atención a patrones más sutiles y motivaciones más complejas como la protección de su privacidad, autonomía o imagen social.
Comprender estas diferentes motivaciones y niveles de sofisticación es crucial en el contexto forense, ya que nos permite ajustar nuestras estrategias de evaluación y determinar la credibilidad de los testimonios con mayor precisión.
Factores personales que debemos considerar antes de interpretar un relato
Para poder evaluar adecuadamente el testimonio de un niño, primero debemos comprender los factores individuales que influyen en cómo se expresa.
La edad es un factor fundamental. Por ejemplo, un niño de 4 años puede decir simplemente «fui al parque», mientras que uno de 10 años será capaz de proporcionar detalles temporales más precisos como «el domingo por la tarde fuimos al parque y jugué con mis amigos». Esta diferencia refleja distintos niveles de desarrollo cognitivo y comprensión temporal.
La personalidad y el estado emocional también son cruciales. En mi experiencia en Cámara Gesell, he observado cómo dos niños de la misma edad pueden comunicarse de manera completamente diferente: mientras que una niña de 8 años puede relatar eventos con precisión y detalle, otro niño de la misma edad puede mostrarse retraído y comunicarse principalmente a través de gestos.
Lo emocional tambien es importante al valorar el relato. Las emociones pueden engañarnos. Recuerdo el caso de un adolescente de 13 años que se mantuvo increíblemente tranquilo mientras relataba una situación de bullying verdadera. En contraste, una niña de 12 años, se mostraba muy nerviosa al hablar de su día en la escuela, aunque no estaba mintiendo – simplemente era tímida por naturaleza. En otro caso trabajé como perito de parte con una adolescente de 14 años, que inicialmente negaba tener conflictos en la escuela durante las entrevistas formales. Sin embargo, su maestra reveló que estaba siendo amenazada por sus compañeras. No mentía por maldad, sino por miedo a las represalias.
También es esencial considerar el desarrollo cognitivo y la capacidad de distinguir entre realidad y fantasía. Los niños pequeños naturalmente mezclan estos elementos: una niña de 5 años, puede relatar con total convicción que su peluche cobró vida, mientras que un niño de 4, puede insistir en haber visto un dragón. No son mentiras intencionales, sino manifestaciones normales de su etapa de desarrollo. En contraste, los adolescentes ya pueden diferenciar claramente entre realidad y fantasía, aunque pueden tender a embellecer sus historias, especialmente en redes sociales.
El contexto como elemento clave
El contexto en el que se evalúa un testimonio infantil varía significativamente según el ámbito donde se desarrolle.
En el ámbito judicial, como en la asesoría pericial o los juzgados, el contexto está altamente estructurado y formalizado. Por ejemplo, cuando un niño declara en un juzgado, está rodeado de profesionales específicos (juez, fiscal, defensor) y debe seguir protocolos establecidos. En estos casos, es común que los niños se sientan más intimidados y pueden mostrar mayor reticencia a hablar.
En la sede judicial, los peritos debemos considerar factores únicos como la presión del ambiente legal, el impacto de las formalidades procesales, y la presencia de múltiples profesionales observando. Por ejemplo, en un caso reciente, una niña de 12 años modificó significativamente su relato cuando fue trasladada de la sala de espera (donde hablaba con fluidez) a la sala de audiencias, donde se mostró más reservada y temerosa.
Incluso, la decoración de la sala o los utiles que se usan son importantes. Por ejemplo, un niño de 6 años, se mantuvo callado durante una entrevista formal, pero se expresó libremente cuando incorporamos juego con dinosaurios. De manera similar, una adolescente de 14 años, se comunico mejor mientras caminaba que sentada formalmente frente a un escritorio.
En contraste, en ambientes más familiares como la casa o la escuela, los niños suelen expresarse con mayor naturalidad.
Esta distinción entre contextos es crucial: mientras que en el ámbito judicial buscamos establecer hechos verificables siguiendo protocolos estrictos, en entornos cotidianos como la escuela o el hogar, el objetivo suele ser comprender y apoyar al niño. Por ello, las estrategias de evaluación y las interpretaciones deben adaptarse según el contexto específico donde se desarrolle la interacción.
La necesidad de un enfoque profesional integral
Cuando trabajamos en casos complejos, como por ejemplo disputas por la custodia de niños, necesitamos usar diferentes herramientas y métodos para entender bien qué está pasando. Es como cuando los detectives investigan un caso: necesitan juntar muchas pistas diferentes para resolver el misterio.
Por ejemplo, primero hacemos entrevistas en la Cámara Gesell, que es un espacio especial donde podemos observar cómo se comporta y se expresa el niño. Luego, vamos al colegio para ver cómo se relaciona con otros niños y maestros. También es muy importante hablar con la familia para conocer cómo se comporta el niño en casa.
Prestamos atención a muchas cosas diferentes: cómo dibuja el niño (los dibujos pueden decirnos mucho sobre sus sentimientos), si ha cambiado su forma de comportarse (por ejemplo, si antes era alegre y ahora está triste), cómo se relaciona con cada uno de sus padres, y si hay cambios en sus rutinas diarias como dormir o comer.
También observamos si el niño dice cosas diferentes a distintas personas, si su comportamiento cambia cuando está con mamá o con papá, y si hay señales de que alguien podría estar influyendo en lo que dice o hace.
Todo esto es como armar un rompecabezas grande: cada pieza de información, por pequeña que parezca, es importante. Un dibujo puede decirnos algo, un cambio en el comportamiento puede decirnos otra cosa, y la forma en que el niño habla sobre sus experiencias nos da más pistas. Cuando juntamos todas estas piezas, podemos entender mejor qué está pasando realmente y qué es lo mejor para el niño.
¿Necesitas ayuda pericial psicologica?. Somos especialistas
Si después de leer este artículo te encuentras preocupado por el comportamiento de tu hijo o necesitas orientación profesional en casos que involucren evaluación de testimonios infantiles, nuestro equipo de psicólogos especializados está aquí para ayudarte.
Contamos con amplia experiencia en evaluación psicológica infantil y adolescente, manejo de casos complejos y asesoramiento familiar. Entendemos que cada situación es única y requiere un abordaje personalizado y profesional.
No dudes en contactarnos a través del formulario que encontrarás en esta página. Te responderemos a la brevedad para coordinar una consulta donde podremos evaluar tu situación específica y brindarte la orientación que necesitas. Tu bienestar y el de tu familia son nuestra prioridad.